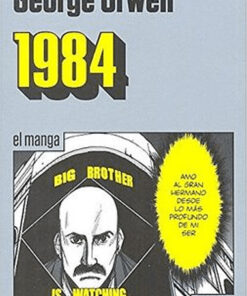La vida inmueble
$13.900
La tercera novela del celebrado autor Federico Galende, ambientada en la Pandemia.
1 in stock
«Rumy era un gran caminante y no estaba dispuesto por ningún motivo a resignar su rutina de ejercicios al aire libre, de modo que todos los días caminaba una hora por el departamento sin detenerse: cubría el trayecto que iba del escritorio a la sala cientos de veces, bajando la velocidad cuando daba la vuelta alrededor del sillón o la mesa y acelerando todo lo que podía cuando tomaba la recta del pasillo, donde se daba impulso tirando la cabeza ligeramente hacia adelante…»
Nuestra existencia ha dado un giro desde que las circunstancias nos encerraron en casa y el horizonte pasó a tener la medida del balcón y la ventana. Pero, para Rumy, «el plano no estaba tan vacío, solo había que esperar».
En La vida inmueble –la tercera novela de Federico Galende tras las celebradas Me dijo Miranda e Historia de mis pies–, la inquietud de la quietud forzada es un cañón apacible que dispara flores: escenas falsamente atolondradas, verdades subrepticias en una línea, digresiones tan entrañables como graciosas. Junto a una galería escueta de personajes fascinantes –Silvina, Barona, las Trillizas de Oro, el amigo de las alcachofas–, Rumy teme la posibilidad de ser denunciado por resfrío mientras despliega toda su humanidad en la dulce y ardua tarea de estar vivo.
Related products
Estadounidense
Española
Literatura
Autobiografía
Biografía
Historia del libro
Literatura
Británica