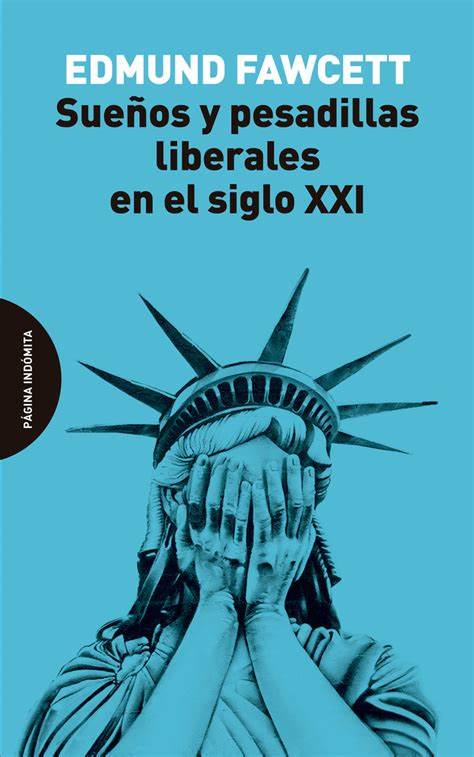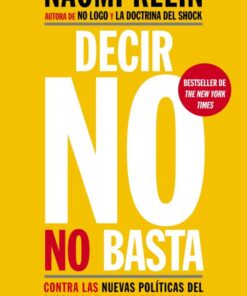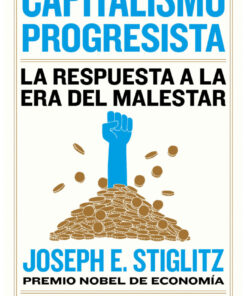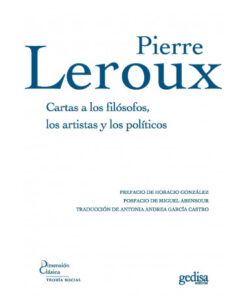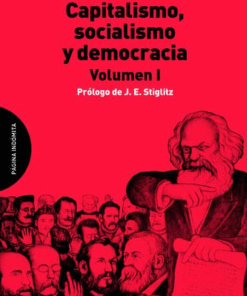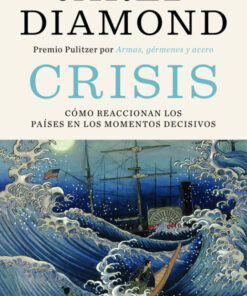Sueños y pesadillas liberales en el siglo XXI
$26.000
Los acontecimientos de las últimas décadas han hecho que la democracia liberal, o liberalismo democrático, se tambalee. Y, especialmente ahora que parece hallarse en peligro, el liberalismo, aunque complejo y diverso, es fácil de reconocer y de distinguir de sus rivales.
1 in stock
Para Fawcett, se trata de una duradera práctica política surgida a principios del siglo XIX, cuando, en medio del incesante cambio propio de la modernidad capitalista, los primeros liberales buscaron nuevas formas de asegurar la estabilidad ética y política. A juicio del autor, esa búsqueda estuvo (y está) guiada por cuatro ideas generales: la aceptación de que el conflicto moral y material no puede ser eliminado de la sociedad, sino tan solo contenido y, quizás, encarrilado de manera fructífera; la hostilidad hacia el poder no sometido a control, ya se trate del poder político, el económico o el social; la fe en el progreso, esto es, en la posibilidad de curar los males sociales y mejorar la vida humana; y, finalmente, la insistencia en el respeto que tanto el Estado como la sociedad deben a todas las personas, sean estas quienes sean.
Según Fawcett, el último punto representó una semilla democrática en lo que por lo demás era un credo no democrático. El liberalismo prometía los beneficios del poder dividido, el progreso y el respeto cívico. Pero solo los liberales democráticos insistieron en que esas bendiciones llegasen a todos. Es decir, el liberalismo organizó el festín y la democracia elaboró la lista de invitados. Por tanto, gran parte de la historia liberal ha implicado una incesante lucha entre el liberalismo solo para algunos y el liberalismo para todos. Habría que esperar hasta la segunda mitad del siglo XX para que los liberales democráticos, al asentar el Estado de bienestar, pudiesen declararse ganadores. Pero hoy asoma el temor de que ese éxito no haya sido más que una fase pasajera, y, si lo que se desea es apuntalar el edificio, resulta esencial entender qué es el liberalismo, por qué es importante y qué es lo que corremos el riesgo de perder con las conmociones actuales. Contribuir a tal ejercicio de comprensión es el objetivo de la presente obra.
Related products
Actualidad
Actualidad
Actualidad
Filosofía
Actualidad